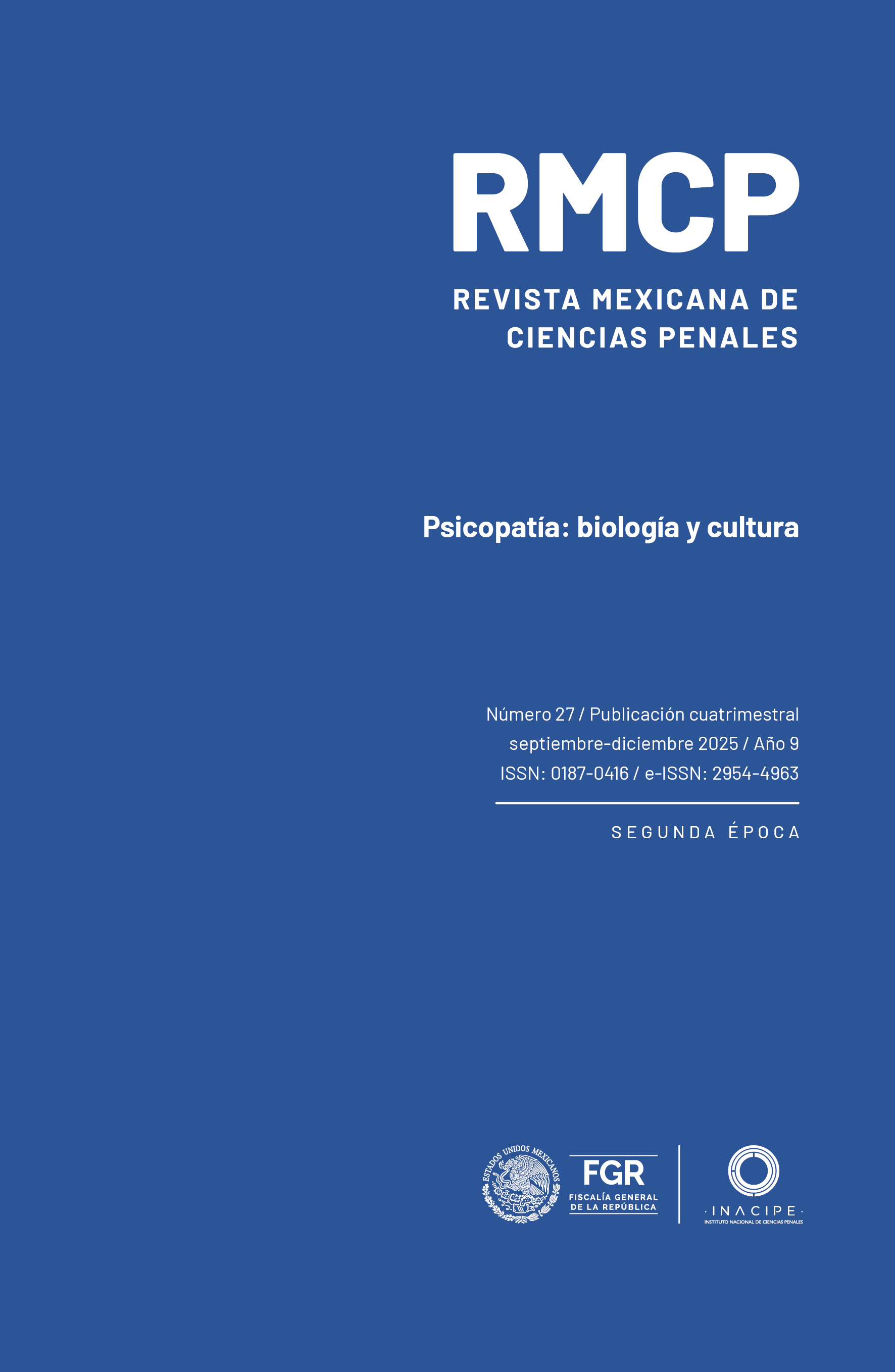
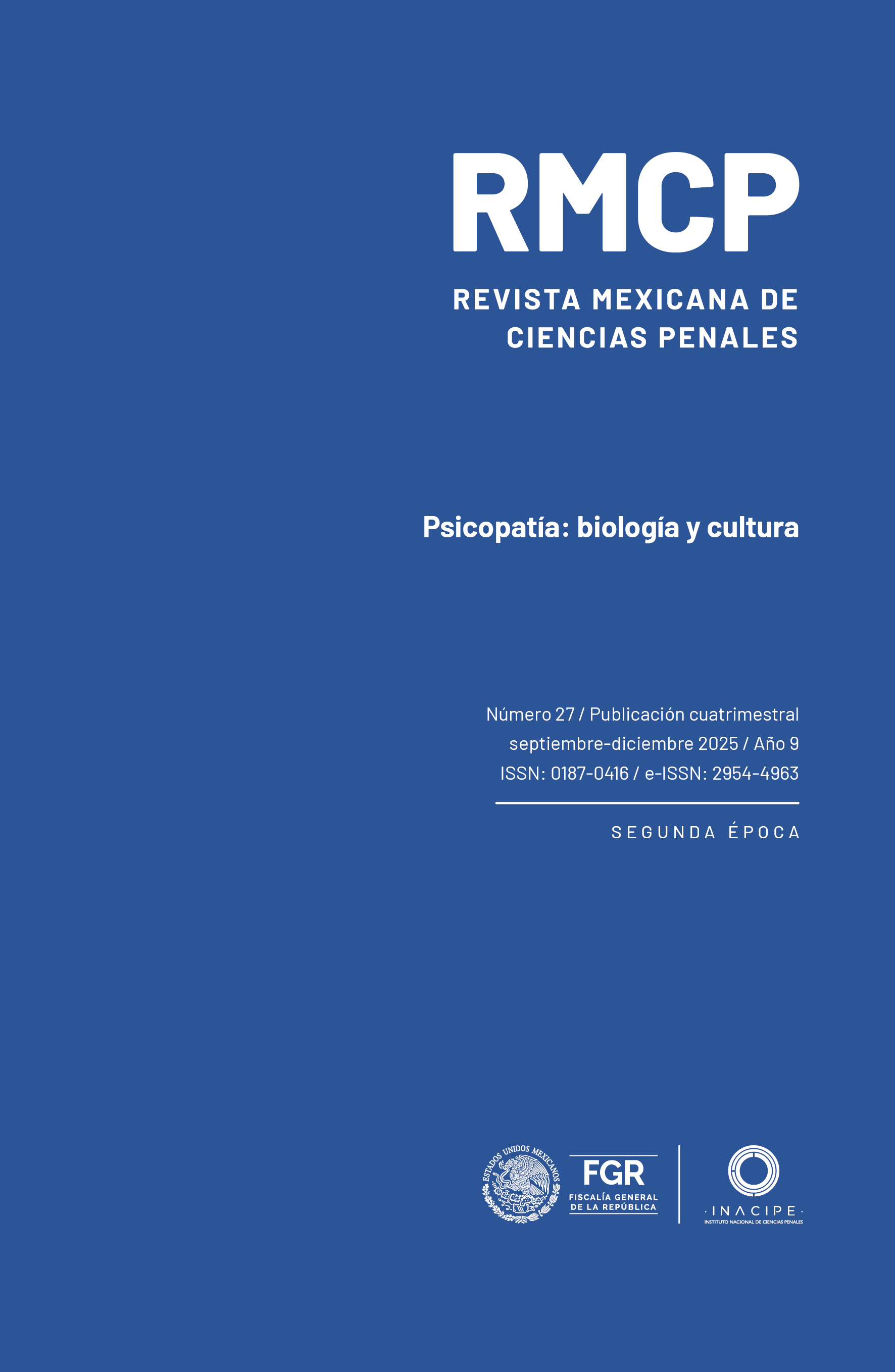
Editorial 1
Las conductas violentas son alarmantemente comunes en nuestra sociedad y se consideran un problema de salud pública. Estas van desde el abuso doméstico hasta el homicidio y crimen en las calles. ¿Qué mueve a los seres humanos a dañar a otros familiares o a extraños? ¿Cómo pueden estos impulsos y acciones prevenirse o controlarse? Algunas preguntas que la neurociencia intenta responder son: ¿cómo una conducta adaptativa, como la agresión, se puede convertir en violencia?
La agresión ha sido definida como una conducta adaptativa que puede ser regulada por reforzamientos y cuyos objetivos inmediatos son ayudar a la supervivencia de la especie (Ostrosky, 2011). La que es extrema, injustificada y no aprobada socialmente es considerada como violencia: una agresión hipertrofiada que tiene como objetivo dañar a otros individuos, a objetos o a uno mismo.
La agresión es innata, la violencia se aprende; es más común en los humanos que en otros mamíferos. Ha estado presente durante la historia de la humanidad y actualmente se ha incrementado. Sin embargo, la violencia es un problema mundial y es fuente de inseguridad en las comunidades. De ahí la importancia de comprender qué contribuye a incrementar la predisposición a la violencia, para así poder trabajar en la prevención y en los métodos de regulación.
Distintas áreas dentro de la neurociencia se han enfocado en el estudio de la violencia y las conductas antisociales, y coinciden en que la mayor parte de los criminales presentan trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía (Dolan y Park, 2002; Blair, 2007). De acuerdo con el dsm-5 (apa, 2014), la sociopatía es considerada como un trastorno de personalidad que se caracteriza por un patrón generalizado de indiferencia y violación de las reglas sociales y de los derechos de los demás, que se inicia a los 15 años de edad como trastorno de conducta.
Los individuos que presentan sociopatía muestran impulsividad, irresponsabilidad, cambios en el estado de ánimo y pobre tolerancia a la frustración (Tovar y Ostrosky, 2013). En contraste, la psicopatía difiere del trastorno antisocial de la personalidad en que los individuos pueden presentar actos de agresión tanto reactivos como proactivos a través de utilizar la manipulación o actuar con insensibilidad, falta de empatía y de sentimientos de culpa, lo que les permite alcanzar sus objetivos sin importar los costos y consecuencias.
Diversos estudios han reportado que la psicopatía se presenta entre el 1 % y 3 % de la población general y entre el 15 % y 25 % de la carcelaria (Arias y Ostrosky 2010; Raine et al., 2014).
Tovar y Ostrosky (2013) distinguen etiológicamente entre psicopatía y sociopatía, y concluyen que la psicopatía tiene predominantemente un origen genético (Viding et al., 2005), mientras que la sociopatía es adquirida y puede ser producto de un daño neuronal o puede deberse a condiciones medioambientales (Ostrosky y Díaz, 2019).
También postulan que la “sociopatía neuronal” es producto del daño cerebral o de accidentes (por ejemplo, tumores, enfermedades neurovasculares o traumatismos craneoencefálicos) que afectan las regiones frontales cerebrales, especialmente las zonas ventromediales de la corteza prefrontal (Anderson et al., 1999; Damasio et al., 1990; Ostrosky, 2011). La “sociopatía cultural” se adquiere a partir de alguna(s) experiencia(s) que ha(n) obligado al sujeto a dar un giro en su modo de vida; este es el caso, por ejemplo, de los niños víctimas de desplazamientos migratorios que, después de atestiguar la muerte de sus familiares, se integran a grupos armados. Este nuevo entorno los conduce a perder la capacidad para mostrar empatía; de hecho, no solo pierden la capacidad para responder empáticamente al dolor del otro, sino que lo infligen, como se reporta en el caso del niño sicario, Edgar Jiménez Lugo “el Ponchis” (Tovar y Ostrosky, 2013; Ostrosky, 2011).
El objetivo de este número es presentar revisiones actualizadas sobre la psicopatía, sus características neuropsicológicas, la empatía, los efectos culturales y la victimología.
El fenómeno de la violencia se ha incrementado significativamente en los últimos años, así como las investigaciones dirigidas a entender sus causas y bases neurobiológicas. Para poder tratar adecuadamente a los individuos violentos y desarrollar programas preventivos, es importante comprender cómo interactúan cerebro, medio ambiente y genética en los individuos violentos. Esperamos que los resultados de los estudios publicados en este número de la Revista Mexicana de Ciencias Penales ayuden a esta tentativa.
En el artículo de Asucena Lozano, se analizan las características neuropsicológicas de la psicopatía. Se describe cómo la neuropsicología es una disciplina que ha aportado datos objetivos acerca de las características cognitivas de individuos con psicopatía. Se presenta información sobre pruebas neuropsicológicas con normas, de acuerdo con diferentes rangos de edad y escolaridad para población hispanohablante, por ejemplo, la Evaluación Neuropsicológica Breve en Español neuropsi (Ostrosky et al., 1999), el neuropsi Atención y Memoria (Ostrosky et al., 2007), la Batería de Lóbulos Frontales y Funciones Ejecutivas (Ramírez y Ostrosky-Solís, 2009) y la Batería Neuropsicológica Computarizada de Tamizaje (Ostrosky et al., 2023) o la Evaluación Neuropsicológica Infantil (eni) (Matute et al., 2007). Estos instrumentos han sido ampliamente utilizados tanto en el contexto clínico como en el de investigación.
El patrón de dificultades encontrado en individuos con psicopatía muestra una similitud con las que aparecen en patologías orbitofrontales y ventromediales, aunque las funciones ejecutivas son las más reportadas en la literatura.
Conocer el estado cognitivo general de las personas con esta condición podría ayudar no solo a entender y conceptualizar a la psicopatía, sino también a proporcionar el manejo más apropiado de acuerdo con sus fortalezas y dificultades específicas.
Las emociones tienen un papel crucial en el contexto de la violencia, tanto como factores desencadenantes como en las consecuencias que este comportamiento genera. Por ello, la comprensión y gestión de las emociones son fundamentales para prevenir y abordar la violencia en la sociedad.
La empatía y la psicopatía son conceptos opuestos en el ámbito de la psicología y de la conducta humana. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otros. Implica una conexión emocional que permite a las personas reconocer y responder a las emociones ajenas. Es fundamental para las relaciones interpersonales sanas y se asocia con la compasión y el altruismo. La psicopatía, por otro lado, es un trastorno de la personalidad caracterizado por una falta de empatía, de remordimiento o de culpa. Las personas con rasgos psicopáticos pueden manipular y controlar a otros sin sentir compasión por su sufrimiento. Este trastorno se asocia a menudo con comportamientos antisociales y una incapacidad para formar conexiones emocionales genuinas. En resumen, mientras que la empatía promueve la conexión y la comprensión entre las personas, la psicopatía se manifiesta en la desconexión y la manipulación.
El artículo de Angélica Luján se enfoca en la psicopatía y su relación con la empatía cognitiva y afectiva. Se analiza que la empatía es una capacidad compleja con componentes afectivos y cognitivos, esencial para la interacción social y el comportamiento prosocial. Su desarrollo comienza en la infancia y depende de factores biológicos, relacionales y contextuales. Al distinguir entre empatía cognitiva y afectiva, este artículo ofrece claves para entender cómo los psicópatas pueden comprender emociones sin sentirlas, lo que les facilita tener conductas manipuladoras y violentas, algo crucial para comprender el origen de comportamientos antisociales, mejorar el diagnóstico clínico y desarrollar intervenciones más eficaces, aunque su aplicación terapéutica en psicópatas aún enfrenta importantes limitaciones.
La empatía afectiva se refiere a la capacidad de sentir y compartir las emociones de otra persona. Implica una conexión emocional que permite a una persona experimentar lo que otra está sintiendo. Por ejemplo, al ver a alguien llorar, una persona con alta empatía afectiva puede sentir tristeza y angustia en respuesta. Este tipo de empatía es fundamental para la compasión y el apoyo emocional.
En cambio, la empatía cognitiva se centra en la capacidad de comprender los pensamientos y las perspectivas de otra persona, sin necesariamente compartir sus emociones. Es un proceso más racional, donde se intenta analizar y entender lo que otra persona está experimentando desde su punto de vista. Por ejemplo, al escuchar a alguien explicar sus problemas, una persona con empatía cognitiva puede comprender las razones detrás de sus sentimientos y acciones, aunque no sienta lo mismo.
Ambos tipos de empatía son importantes para las relaciones interpersonales y la comunicación, y pueden influir en cómo respondemos a las necesidades y emociones de los demás.
En el artículo de Jeanette Álvarez se revisan los conceptos de psicopatía y de psicopatología, que son constructos relacionados con la salud mental, pero tienen significados y enfoques distintos: la psicopatía se refiere a un trastorno de personalidad caracterizado por patrones de comportamiento antisocial, falta de empatía, manipulación y dificultades en las relaciones interpersonales. Las personas con psicopatía suelen mostrar encanto superficial y pueden ser muy hábiles para engañar a los demás. Este término se asocia comúnmente con individuos que cometen delitos o actos violentos, aunque no todos los psicópatas son criminales.
La psicopatología es un término que se refiere al estudio de los trastornos mentales, incluyendo sus síntomas, causas y tratamientos. La psicopatología abarca una amplia gama de condiciones, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos obsesivo-compulsivos y de personalidad. Busca entender y tratar, desde el campo de la psicología y de la psiquiatría, las diversas manifestaciones de la enfermedad mental.
Diferenciar con precisión entre la psicopatología y la psicopatía es fundamental tanto en el ámbito clínico como en el social, jurídico y académico. La psicopatología representa el estudio amplio de los trastornos mentales, sus causas, manifestaciones y tratamientos, mientras que la psicopatía es un trastorno específico de la personalidad caracterizado por rasgos emocionales, interpersonales y conductuales particulares. Confundir ambos conceptos puede derivar en graves errores de diagnóstico, en tratamientos inadecuados y, especialmente, en prejuicios o decisiones judiciales equivocadas.
A nivel social, etiquetar a individuos con trastornos mentales refuerza estigmas y perpetúa la discriminación. Además, en el ámbito jurídico, una comprensión errónea puede influir negativamente en la evaluación de la responsabilidad penal y en las medidas de intervención. Por ello, es indispensable que los profesionales de la salud mental, la justicia y la sociedad en general reconozcan estas diferencias para promover una atención ética, bien informada y basada en la evidencia científica.
Los psicópatas se encuentran en todas las sociedades, independientemente del nivel de desarrollo económico de estas; sin embargo, la prevalencia de este trastorno muestra marcadas variaciones interculturales (Ostrosky, 2011). El origen de la psicopatía se deriva de la interacción entre variables tanto biológicas como ambientales; las primeras permiten identificar el riesgo biológico de desarrollarla, mientras que las ambientales se han propuesto como detonantes para el desarrollo de este trastorno (Ostrosky, 2011, 2023b; Shou et al., 2021; Ostrosky et al., 2024).
Algunos factores sociales que influyen en la presencia de la psicopatía son: exposición a maltrato o negligencia infantil, violencia familiar, conducta antisocial, vivienda localizada en comunidades de bajo nivel socioeconómico, que están más expuestas a violencia comunitaria (armas, drogas, asaltos, etc.) (Farrington, 2010; Rubio et al., 2014; Luján et al., 2023).
Ostrosky (2023c) y Cols analizaron la relación entre rasgos psicopáticos, dimensiones culturales (individualismo/colectivismo) y violencia de género en una muestra de 127 internos mexicanos de alta peligrosidad comparados con un grupo control de 226 participantes, ambos de sexo masculino. Se aplicaron diversos instrumentos para medir psicopatía, sexismo, autoestima, trauma, individualismo y colectivismo, cosificación de la mujer y humanismo. Al comparar los puntajes de ambos grupos, encontraron que la presencia de rasgos psicopáticos se asocia con mayores puntajes en sexismo hostil, cosificación y sadismo sexuales. Asimismo, el grupo control mostró mayor apego al colectivismo horizontal, el cual correlacionó negativamente con rasgos de psicopatía.
El artículo de Michelle Torres, por su parte, analiza la psicopatía desde una perspectiva de salud mental y cultural. Su texto muestra que su manifestación puede ser influida por factores sociales, culturales y biológicos. Los estudios existentes revelan que su manifestación no es homogénea en todos los países, ya que las culturas individualistas se asocian a conductas manipuladoras en entornos de poder, mientras que, en culturas colectivistas, como la mexicana, se asocia con jerarquías y violencia.
Ante el creciente aumento de los trastornos mentales en la población mexicana y la evidencia de la influencia cultural en su expresión, resulta indispensable diseñar e implementar políticas públicas que aborden la salud mental desde una perspectiva integral y cultural. Estas políticas deben centrarse en la prevención, detección temprana e intervención oportuna en poblaciones de riesgo, priorizando a las comunidades en situación de vulnerabilidad social.
Es fundamental fortalecer la formación de profesionales de la salud, educación y justicia en temas de salud mental con enfoque cultural, asimismo promover campañas de sensibilización para combatir la estigmatización. La integración de la salud mental en la atención primaria, con servicios accesibles y adecuados a las realidades socioculturales de cada región, permitirá avanzar hacia un modelo de atención más inclusivo, equitativo y efectivo (Bautista-Arredondo et al., 2023; ops et al., 2023).
En el artículo de Aura Itzel Ruiz Guarneros se hace una revisión de las diferencias en la evaluación y características conductuales de la psicopatía en relación con el sexo. Menciona que la psicopatía en las mujeres es una condición que se ha minimizado en el contexto forense por diversos factores, entre ellos, las escalas de evaluación, las cuales han sido desarrolladas principalmente con base en población masculina. Del mismo modo, señala que las manifestaciones clínicas asociadas a la psicopatía en las mujeres se caracterizarían más por conductas de manipulación, mentira y conductas antisociales menos violentas en comparación con los hombres. Finalmente, señala la importancia de considerar una evaluación apropiada para las mujeres en quienes se sospecha esta condición para brindar una atención efectiva tanto en el ámbito penitenciario, como en el tratamiento psicológico.
Por su parte, los autores Sherly Bustamante y Edwin Villanueva exploran si la psicopatía puede considerarse una eximente de responsabilidad penal en el derecho peruano, ya que, a menudo, se confunde con la psicosis. A través del estudio de un caso real sobre una pareja de “pastores” religiosos que cometieron crímenes atroces, los autores sugieren que la psicopatía puede pasar desapercibida, ya que quienes la padecen proyectan una imagen de bondad y carisma mientras carecen de empatía y remordimiento. El texto diferencia claramente la psicopatía de la psicosis y explica que esta última se caracteriza por síntomas como delirios y alucinaciones que impiden a una persona comprender la realidad, mientras que la psicopatía no limita la capacidad de conocimiento y voluntad del individuo. Un psicópata es plenamente consciente de sus acciones y de las consecuencias que estas tienen; sabe perfectamente lo que es correcto e incorrecto, y este trastorno no limita la capacidad de una persona para comprender la realidad o la naturaleza delictiva de sus actos.
Este número también incluye una reseña elaborada por Martha Pérez López del libro La violencia. Qué la genera y qué la previene. Ella señala que es una obra de investigación que, además de aportar conocimiento sobre la realidad compleja de la sociedad (en este caso sobre la violencia), tiene una estructura que facilita la lectura y acerca la ciencia a diferentes personas más allá del ámbito de la investigación.
El libro responde a preguntas tales como: ¿cómo se desarrolla la personalidad violenta?, ¿existen regiones específicas en el cerebro que causan esta alteración?, ¿cómo interactúan estas regiones con el medio ambiente, durante las distintas etapas del desarrollo, para permitir que surja un razonamiento moral? También, ayuda a entender y comprender qué son la violencia y la psicopatía y cuáles son sus características principales, pero, además, brinda la oportunidad de atender las causas desde el punto de vista científico.
Esperamos que esta publicación aporte datos novedosos y actualizados sobre la psicopatía y la violencia.
Dra. Feggy Ostrosky
Referencias
apa: American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5.a ed.). Arlington: American Psychiatric Publishing.
Anderson, Steven W., Antoine Bechara, Hanna Damasio, Daniel Tranel y Antonio R. Damasio (1999). “Impairment of Social and Moral Behavior Related to Early Damage in Human Prefrontal Cortex”. Nature Neuroscience, 2, pp. 1032–1037. https://doi.org/10.1038/14833
Arias García, Nallely y Feggy Ostrosky (2010). “Evaluación neuropsicológica en internos penitenciarios mexicanos”. Revista Chilena de Neuropsicología, 5(2), pp. 113–127. https://www.redalyc.org/pdf/1793/179314915005.pdf
Bautista-Arredondo, Sergio, Adriana Vargas-Flores, Luis Alberto Moreno-Aguilar y M. Arantxa Colchero (2023). “Utilización de servicios de salud en México: cascada de atención primaria en 2022”. Salud Pública de México, 65, pp. 15-22. https://doi.org/10.21149/14813
Blair, Robert James Richard (2007). “The Amygdala and Ventromedial Prefrontal Cortex in Morality and Psychopathy”. Trends in Cognitive Sciences, 11(9), pp. 214–226.
Damasio, Antonio R., Daniel Tranel y Hanna Damasio (1990). “Individuals with Sociopathic Behavior Caused by Frontal Damage Fail to Respond Autonomically to Social Stimuli”. Behavioural Brain Research, 41(2), 81-94. https://doi.org/10.1016/0166-4328(90)90144-4
Dolan, Maired e Isabelle Park (2002). “The Neuropsychology of Antisocial Personality Disorder”. Psychological Medicine, 32(3), pp. 417–427.
Farrington, David P. (2010). “Family Influences on Delinquency”. En David D. Springer y Albert R. Roberts, Juvenile Justice and Delinquency (pp. 203-222). Sadbury y Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. https://samples.jblearning.com/9780763760564/60564_CH10_Springer.pdf
Luján, Angélica, Jeanette Aurora Álvarez, Martha Luisa Pérez López y Feggy Ostrosky (2023). “Aspectos distintivos de los rasgos de psicopatía primaria y secundaria: revisión actualizada”. EduPsykhé, 20(1). https://doi.org/10.57087/edupsykhe.v20i1.4531
Matute, Esmeralda, Mónica Rosselli, Alfredo Ardila y Feggy Ostrosky-Solís (2007). Evaluación neuropsicológica infantil. Ciudad de México: Manual Moderno.
ops, fao, fida, wfp y unicef (2023). Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional-América Latina y el Caribe 2022; hacia una mejor asequibilidad de las dietas saludables. Santiago de Chile: fao. https://doi.org/10.4060/cc3859es
Ostrosky Shejet, Feggy (2023a). “Presentación”. EduPsykhé, 20(1), pp. 1-4.
Ostrosky Shejet, Feggy (2023b). “La violencia: psicopatía, empatía y tratamientos”. Edupsykhé. Revista de Psicología y Educación, 20(1), pp. 1–4. https://doi.org/10.57087/edupsykhe.v20i1.4535
Ostrosky Shejet, Feggy (2023c). La violencia. Qué la genera y qué la previene. México: Manual Moderno.
Ostrosky Shejet, Feggy, Asucena Lozano, Guadalupe González-Osornio, Diego Manjarrez, Michelle Itayetzi Torres Sixto, José de Jesús González, Angélica Luján, Aurora Álvarez y David Trejo (2024). “Detección del deterioro cognitivo leve con la batería neuropsicológica computarizada de tamizaje”. EduPsykhé, 21(2), pp. 16-30. https://doi.org/10.57087/edupsykhe.v21i2.4779
Ostrosky Shejet, Feggy, Azucena Lozano, Guadalupe González, Itayetzi Torres, Jesús González y Martha Pérez (2023). “Batería computarizada para valoración neuropsicológica a distancia”. Revista Chilena de Neuropsicología, 17(1), pp. 42-47.
Ostrosky Shejet, Feggy y Karla Díaz (2019). “Executive Dysfunction in Violent and Criminal Behavior”. En Alfredo Ardila, Shameem Fatima y Mónica Rosselli (eds.), Dysexecutive Syndromes: Clinical and Experimental Perspectives (pp. 201-213). Cham: Springer International Publishing.
Ostrosky Shejet, Feggy (2011). Mentes asesinas. La violencia en tu cerebro. Ciudad de México: Quinto Sol.
Ostrosky-Solís, Feggy, Alfredo Ardila y Mónica Rosselli (1999). “neuropsi: A Brief Neuropsychological Test Battery in Spanish with Norms by Age and Educational Level”. Journal of the International Neuropsychological Society, 5(5), pp. 413-433.
Ostrosky-Solís, Feggy, Esther Gómez-Pérez, Esmeralda Matute, Mónica Rosselli, Alfredo Ardila y David Pineda (2007). “neuropsi Attention and Memory: A Neuropsychological Test Battery in Spanish with Norms by Age and Educational Level”. Applied Neuropsychology, 14(3), pp. 156-170. https://doi.org/10.1080/09084280701508655
Raine, Adrian, Sharon S. Ishikawa, Estibaliz Arce, Todd Lencz, Kevin H. Knuth, Susan Bihrle, Lori LaCasse y Patrick Colletti (2014). “Hippocampal Structural Asymmetry in Unsuccessful Psychopaths”. Biological Psychiatry, 55(2), pp. 185–191. https://doi.org/10.1016/s0006-3223(03)00727-3
Ramírez Flores, Maura Jazmín y Feggy Ostrosky-Solís (2009). “Secuelas en las funciones ejecutivas posteriores al traumatismo craneoencefálico en el adulto”. Revista Chilena de Neuropsicología, 4(2), pp. 127-137.
Rubio, Jammie S., Michelle A. Krieger, Emmanuel J. Finney y Kendell Coker (2014). “A Review of the Relationship Between Sociocultural Factors and Juvenile Psychopathy”. Aggression and Violent Behavior, 19(1), pp. 23–31. https://doi.org/10.1016/j.avb.2013.11.001
Shou, Yiyun, Shi En Lay, Heshani Samantha de Silva, Nakiya Xyrakis y Martin Sellbom (2021). “Sociocultural Influences on Psychopathy Traits: A Cross-National Investigation”. Journal of Personality Disorders, 35(2), pp. 194-216.
Tovar, José y Feggy Ostrosky (2013). Mentes criminales: ¿Eligen el mal? Estudios de cómo se genera el juicio moral. Ciudad de México: El Manual Moderno.
Viding, Essi, Robert James R. Blair, Terrie E. Moffitt y Robert Plomin (2005). “Evidence for Substantial Genetic Risk for Psychopathy in 7-Year-Olds”. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(6), pp. 592–597. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00393.x
1 Esta editorial retoma parcialmente lo publicado por la autora en Ostrosky, 2023a.